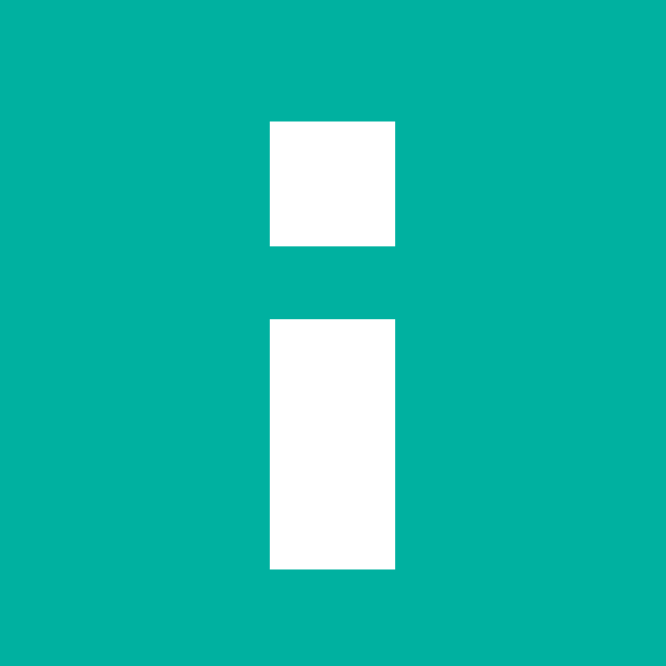Alegato en contra de tus vacaciones por Tailandia

By Ignasi Giró
Esta pasando. Ahora. Aquí. Entro en Facebook –o Instagram– y mi «feed» se desborda con fotografías de lugares exóticos. Es algo relativamente nuevo, porque, seamos honestos: salvo algunos potentados, de esos que decía mi abuela que llevan «varias generaciones sin pasar hambre», pocos tendríamos pelas para irnos a Tailandia si no fuera por el boom de las low cost y todas las cosas –malas– que han traído consigo.
Y he aquí mi teoría, agresiva, rompedora, sobre esto de la revolución del viaje barato y las mandangas que conlleva: proclamo, a pulmón abierto, que el mundo iría mucho mejor si mañana mismo volvieran a multiplicarse por diez los precios de los vuelos transatlánticos. Salvo alguna dignísima excepción, lo de viajar al otro lado del mundo se ha convertido en un pasatiempo consumista y exhibicionista inaceptable. No se puede aguantar mas.
Me explico, no se me enfaden aún. De entrada, es inadmisible que cualquier mindundi de medio pelo se siente en una gigantesca cañería, se plante a mil metros de altura, a mil kilómetros por hora, y se quede tan pancho. El mero hecho de poder surcar los aires y transportarse de un punto a otro del planeta debería ser considerado como lo que es: un inmenso hito de la especie humana, celebrado a cada instante. Yo prohibiría volar desde ya mismo a mediocres insensatos que se pasan un despegue jugando al candy crush.
Los flipadillos que van de muy viajados y que intentan ir al baño cuando el avión justo acaba de realizar el incomparable despegue, fuera también, sin dilación. No los queremos. No merecen formar parte del «casi-milagro» que implica levantarlos del suelo y llevarlos con nosotros. Ni que sea como muestra de respeto por los padres de la aviación moderna —la mitad de los cuales se estamparon en lagos, mares y montañas persiguiendo su sueño.
Pero sigamos, que ahora empieza lo bueno. Defiendo a capa y espada que la sociedad se ha intoxicado de viajes. Que cada vez hay menos viajeros y más domingueros que suben y bajan de aviones como quien pilla el metro. Luego posan pies y manos donde sea que les haya tocado este verano, consumen el máximo de cosas y/o experiencias disponibles, y se vuelven a casa con un bonito nombre para cuando se les lance la tragicómica pregunta del «¿y tú, que has hecho estas vacaciones?». ¿Que qué ha hecho? ¡Pues nada de bueno! Eso sí, se ha ido al culo del planeta para no hacerlo.
Señoras, señores, es un drama. El bellísimo verbo «hacer» ha quedado conquistado por un ávido consumo de experiencias y kilómetros que poco o nada aportan de valor al mundo. Porque en la mayoría de los casos, nuestros viajeros instagrameros jamás ejercitan actividades de cierto calado humano. Hablo de cosas como pararte en silencio, sentarte, aburrirte, enfrentarte al vacío de ser tú mismo, idear, concebir, volver a enfrentarte al vacío, volver a aburrirte, soñar, dudar, resolver problemas, dibujar, escribir, cantar, meditar, tocar la guitarra, aprender un nuevo oficio, pintar, hablar… La mayoría de las actividades que aportan –o pueden aportar– valor al mundo no suelen estar incluidas en los packs de «viaje-experiencia-total» que adquirimos online a precio de saldo. «¿Hemos venido de medio mundo hasta aquí para encerrarnos en el hotel a leer? ¡Ya haremos eso en casa! Vámonos a hacer trecking donde sea».
Si uno lo piensa con cierta perspectiva, acaba concluyendo que todo el tinglado podría ser una nueva herramienta de control social implacable. Solo que, si bien antes se nos controlaba a través de las carencias, ahora se nos enjaula a base de saturación de vivencias. Algo así como un «matrix» que está conformado, en lugar de por software, por touroperadores y aeropuertos. Un plan infalible.
En muchos casos, el sinsentido es extremo. Visualicemos los típicos aprendices de exploradores que comentan que es superenriquecedor viajar por la India, descubrir gentes y conocer sus vidas. No digo yo que no. Eso sí, recordemos que el mismo ser humano que se va a Calcuta a conocer nuevas culturas, podría llevar dos años bajando a comprar el pan en la tienda de un «paqui» que ni siquiera sabe cómo se llama. O vivir –sin saberlo– puerta con puerta con un sirio nostálgico al cual ya le han matado decenas de familiares en la dramática guerra que está asolando su tierra.
Pero claro, una charla bajando la basura no es igual de sexy –al menos a nivel social media– que un fotón con soles orientales y mercado de pollos y arroces a la derecha. Yo os reto, nos reto, si realmente estamos interesados en conocer culturas lejanas, a pasearnos por El Raval –o Lavapiés o Menilmontant– abriendo bien las orejas y hablando con quienes no hemos hablado nunca. Igual resulta que no hacía falta quemar nosecuántas toneladas de fuel volando al otro lado del mundo para conocer preciosas historias y formas de vida enormemente distantes de las nuestras.
El drama es tal que ya no solo quedan afectados los viajes transatlánticos. Uno se viene a la playa o a la montaña, a pocos kilómetros de casa, a buscar un poco de calma, sosiego o vacío, y a las pocas horas de llegar le empiezan a bombardear con experiencias –de más o menos riesgo o sudor– para hacer por la zona. Que si visitar cuevas, que si subir a teleféricos, que si bañarse en cascadas, que si andar desniveles infernales, que si saltar desde lo alto de puentes atados a cuerdas elásticas. Pero, vamos a ver, ¿nos hemos vuelto completamente gilipollas? ¿Tan empobrecidos estamos de emociones y vida que necesitamos tamaños chutes adrenalínicos para sentirnos vivos unas pocas semanas al año?
De nuevo: consumo en vena. Esta vez de emociones crudas. Pero consumo, como el de los turistas abarrotando Passeig de Gracia. Sospecho que si nuestras vidas fueran un poquito más completas, más armoniosas, quizás no pasaríamos los veranos mendigando emociones para hacer más llevadero el resto del año. ¡Déjate de cuevas y de puentings, conyo! Como decía Bécquer –sí, estoy citando a Bécquer–, asómate al fondo de un alma humana. Pocas emociones te parecerán más brutales que la de contemplarla con total transparencia y sentirla desde lo más hondo de su abismo. O simplemente mírate a ti mismo al espejo, durante horas, en silencio. Fliparás en colores. Sin necesidad de atarte a ninguna cuerda.
Bueno, voy acabando, que el desahogo se me está yendo de las manos. Si te ha indignado cuanto he escrito, no pasa nada, de verdad. Mis disculpas te mando por adelantado. Sigue feliz con tus viajes allende los mares sintiéndote requetevivo. Solo te pido que la próxima vez que te digan eso de que «vamos a despegar en unos breves instantes», tomes plena conciencia de algo: si tú, hoy, tienes la posibilidad de sentarte en este invento maravilloso llamado avión, lo es en gran parte porque otros seres humanos pasaron largas horas de sus vidas tratando de solucionar problemas que entonces parecían insalvables, soñando cosas como la que hoy te lleva a ti a Tailandia. Y lo hicieron en sus casas, en universidades, en despachos, en laboratorios, en cafés, en noches de insomnio… No consta que lo hicieran viajando por la Patagonia. O sacando fotos en un Safari. O descubriendo comidas exóticas en Tailandia.
Por supuesto, viajar, explorar, perderse, deambular, ya sea por parajes emocionales, ya sea por los caminos del mundo, puede ser una de las más maravillosas experiencias de enriquecimiento personal que experimente un ser humano. Pero, seamos honestos: lo que vemos en Instagram o en Facebook, mayoritariamente, no se parece en nada a esto.
Sea como sea, ¡buen viaje, amigas y amigos!
Desde un rinconcito de la Costa Brava, esquivando excursiones a montañas, paseos en barca y senderismos a calas –todas ellas actividades maravillosas que, no obstante, si me hubiera lanzado a hacer de manera compulsiva, seguramente me hubieran impedido escribir el artículo que ahora acaba.
Me explico, no se me enfaden aún. De entrada, es inadmisible que cualquier mindundi de medio pelo se siente en una gigantesca cañería, se plante a mil metros de altura, a mil kilómetros por hora, y se quede tan pancho. El mero hecho de poder surcar los aires y transportarse de un punto a otro del planeta debería ser considerado como lo que es: un inmenso hito de la especie humana, celebrado a cada instante. Yo prohibiría volar desde ya mismo a mediocres insensatos que se pasan un despegue jugando al candy crush.
Los flipadillos que van de muy viajados y que intentan ir al baño cuando el avión justo acaba de realizar el incomparable despegue, fuera también, sin dilación. No los queremos. No merecen formar parte del «casi-milagro» que implica levantarlos del suelo y llevarlos con nosotros. Ni que sea como muestra de respeto por los padres de la aviación moderna —la mitad de los cuales se estamparon en lagos, mares y montañas persiguiendo su sueño.
Pero sigamos, que ahora empieza lo bueno. Defiendo a capa y espada que la sociedad se ha intoxicado de viajes. Que cada vez hay menos viajeros y más domingueros que suben y bajan de aviones como quien pilla el metro. Luego posan pies y manos donde sea que les haya tocado este verano, consumen el máximo de cosas y/o experiencias disponibles, y se vuelven a casa con un bonito nombre para cuando se les lance la tragicómica pregunta del «¿y tú, que has hecho estas vacaciones?». ¿Que qué ha hecho? ¡Pues nada de bueno! Eso sí, se ha ido al culo del planeta para no hacerlo.
Señoras, señores, es un drama. El bellísimo verbo «hacer» ha quedado conquistado por un ávido consumo de experiencias y kilómetros que poco o nada aportan de valor al mundo. Porque en la mayoría de los casos, nuestros viajeros instagrameros jamás ejercitan actividades de cierto calado humano. Hablo de cosas como pararte en silencio, sentarte, aburrirte, enfrentarte al vacío de ser tú mismo, idear, concebir, volver a enfrentarte al vacío, volver a aburrirte, soñar, dudar, resolver problemas, dibujar, escribir, cantar, meditar, tocar la guitarra, aprender un nuevo oficio, pintar, hablar… La mayoría de las actividades que aportan –o pueden aportar– valor al mundo no suelen estar incluidas en los packs de «viaje-experiencia-total» que adquirimos online a precio de saldo. «¿Hemos venido de medio mundo hasta aquí para encerrarnos en el hotel a leer? ¡Ya haremos eso en casa! Vámonos a hacer trecking donde sea».
Si uno lo piensa con cierta perspectiva, acaba concluyendo que todo el tinglado podría ser una nueva herramienta de control social implacable. Solo que, si bien antes se nos controlaba a través de las carencias, ahora se nos enjaula a base de saturación de vivencias. Algo así como un «matrix» que está conformado, en lugar de por software, por touroperadores y aeropuertos. Un plan infalible.
En muchos casos, el sinsentido es extremo. Visualicemos los típicos aprendices de exploradores que comentan que es superenriquecedor viajar por la India, descubrir gentes y conocer sus vidas. No digo yo que no. Eso sí, recordemos que el mismo ser humano que se va a Calcuta a conocer nuevas culturas, podría llevar dos años bajando a comprar el pan en la tienda de un «paqui» que ni siquiera sabe cómo se llama. O vivir –sin saberlo– puerta con puerta con un sirio nostálgico al cual ya le han matado decenas de familiares en la dramática guerra que está asolando su tierra.
Pero claro, una charla bajando la basura no es igual de sexy –al menos a nivel social media– que un fotón con soles orientales y mercado de pollos y arroces a la derecha. Yo os reto, nos reto, si realmente estamos interesados en conocer culturas lejanas, a pasearnos por El Raval –o Lavapiés o Menilmontant– abriendo bien las orejas y hablando con quienes no hemos hablado nunca. Igual resulta que no hacía falta quemar nosecuántas toneladas de fuel volando al otro lado del mundo para conocer preciosas historias y formas de vida enormemente distantes de las nuestras.
El drama es tal que ya no solo quedan afectados los viajes transatlánticos. Uno se viene a la playa o a la montaña, a pocos kilómetros de casa, a buscar un poco de calma, sosiego o vacío, y a las pocas horas de llegar le empiezan a bombardear con experiencias –de más o menos riesgo o sudor– para hacer por la zona. Que si visitar cuevas, que si subir a teleféricos, que si bañarse en cascadas, que si andar desniveles infernales, que si saltar desde lo alto de puentes atados a cuerdas elásticas. Pero, vamos a ver, ¿nos hemos vuelto completamente gilipollas? ¿Tan empobrecidos estamos de emociones y vida que necesitamos tamaños chutes adrenalínicos para sentirnos vivos unas pocas semanas al año?
De nuevo: consumo en vena. Esta vez de emociones crudas. Pero consumo, como el de los turistas abarrotando Passeig de Gracia. Sospecho que si nuestras vidas fueran un poquito más completas, más armoniosas, quizás no pasaríamos los veranos mendigando emociones para hacer más llevadero el resto del año. ¡Déjate de cuevas y de puentings, conyo! Como decía Bécquer –sí, estoy citando a Bécquer–, asómate al fondo de un alma humana. Pocas emociones te parecerán más brutales que la de contemplarla con total transparencia y sentirla desde lo más hondo de su abismo. O simplemente mírate a ti mismo al espejo, durante horas, en silencio. Fliparás en colores. Sin necesidad de atarte a ninguna cuerda.
Bueno, voy acabando, que el desahogo se me está yendo de las manos. Si te ha indignado cuanto he escrito, no pasa nada, de verdad. Mis disculpas te mando por adelantado. Sigue feliz con tus viajes allende los mares sintiéndote requetevivo. Solo te pido que la próxima vez que te digan eso de que «vamos a despegar en unos breves instantes», tomes plena conciencia de algo: si tú, hoy, tienes la posibilidad de sentarte en este invento maravilloso llamado avión, lo es en gran parte porque otros seres humanos pasaron largas horas de sus vidas tratando de solucionar problemas que entonces parecían insalvables, soñando cosas como la que hoy te lleva a ti a Tailandia. Y lo hicieron en sus casas, en universidades, en despachos, en laboratorios, en cafés, en noches de insomnio… No consta que lo hicieran viajando por la Patagonia. O sacando fotos en un Safari. O descubriendo comidas exóticas en Tailandia.
Por supuesto, viajar, explorar, perderse, deambular, ya sea por parajes emocionales, ya sea por los caminos del mundo, puede ser una de las más maravillosas experiencias de enriquecimiento personal que experimente un ser humano. Pero, seamos honestos: lo que vemos en Instagram o en Facebook, mayoritariamente, no se parece en nada a esto.
Sea como sea, ¡buen viaje, amigas y amigos!
Desde un rinconcito de la Costa Brava, esquivando excursiones a montañas, paseos en barca y senderismos a calas –todas ellas actividades maravillosas que, no obstante, si me hubiera lanzado a hacer de manera compulsiva, seguramente me hubieran impedido escribir el artículo que ahora acaba.