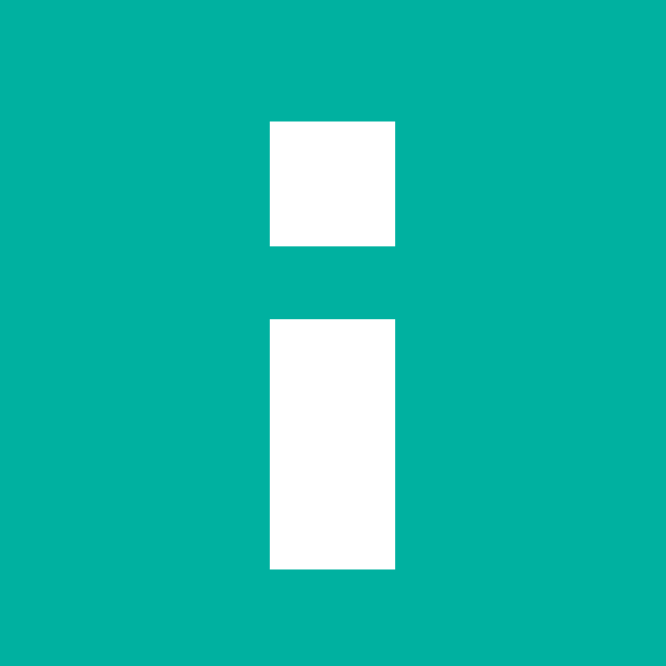Historia de un niño que casi me hizo llorar

By Ignasi Giró
Se cierran las puertas, arranca el tren (con destino a Barcelona) y mientras la estación de ferrocarriles de Pamplona se va achicando en la distancia, garabateo en mi libreta algunas ideas sobre los últimos dos días. Quiero hablar del décimo Día C, del que ahora regreso.
Y mira que podría contar cosas distintas. Podría hablaros de un chaval (jovencísimo y muy suelto) que ha ideado el famoso “ola k ase”. O contaros la historia de las preciosas bombillas ‘Plumen’, diseñadas por la agencia Poke. O mencionar la peculiarísima arquitectura de Santiago Cirugeda, así como sus visitas a un sinfín de comisarías, entre proyecto y proyecto. Sí, hay donde escoger. Sin embargo, lo primero que me viene a la mente (pasando por encima, incluso, de la super Gala / Musical ideada por Llavador y musicalizada por Jose Luís Moro), la primera historia de este Día C que ha sedimentado en mi memoria, es la de un niño que echa de menos a su padre.
Al niño le conocí por casualidad, de rebote. No era cabeza de cartel, claro que no: aún no hay ponentes tan jóvenes en este tipo de eventos. Él vino con su madre y su hermanita pequeña, desde Barcelona, para recoger el premio que el Club de Creativos le otorgó a su padre, Jaime de la Peña, que junto con Eduardo Maclean y Francisco Daniel recibió el ‘C de C de Honor’ de este año 2013. Y cuando se lo entregaron, con todos los presidentes que ha tenido el Club encima del escenario, en pie, dándole al momento el peso que merece, el niño se acerco al micrófono, desdobló unas hojas de papel que traía, respiró hondo y se lanzó a hablar.
Se lanzó, sí. Como el que se lanza a una piscina, haga frío o calor, convencido. Y nos contó una historia. Una historia sencilla. La de un hijo que hablaba con su padre sobre el universo, las estrellas y los agujeros de gusano. La historia de un hombrecito de diez años que siente un vacío enorme porque su padre (su amigo) ya no está a su lado. La historia, jodida historia, de los que se van antes de tiempo (o, al menos, antes de lo que habíamos planeado). Nada nuevo, desafortunadamente. Pero lo contó tan bien, lo de siempre, que nos llegó como si fuera nuevo. Casi me hizo llorar. Y no fui el único al que desbarató: dos filas atrás, unos sollozos me recordaron que por ahí andaba Belén, a quién hace poco se le fue su padre. Ese es el poder de una historia auténtica: su verdad entra velozmente en nosotros, se funde con realidades propias, y entonces solo podemos encender las luces y preparar café, porque ha venido para quedarse y no se irá fácilmente. Más bien, permanecerá en nuestra memoria durante días, años o incluso vidas.
Por la mañana, pasadas las once y media, Nik Roope había dado una muy buena ‘lecture’ sobre storytelling. Mostrando imágenes de la película Casablanca afirmó humildemente que “…it’s all about telling the same old story, again and again”, que esto va de recombinar un puñado de viejas historias, una y otra vez. Las vamos modificando, un poco aquí, un poco allá, y nos siguen emocionando por igual. Qué poco tardamos en verificarlo, escuchando la voz de un niño que añora a su padre, y que nos lo cuenta con claridad meridiana. Sin azúcar ni algodones. Solo con pura y dura verdad.
Me los he encontrado a los tres (él, su hermanita y su madre) en el bar de la estación, esperando el tren de las cinco y diez. Me he acercado para felicitarles. Primero, al niño: por su historia y por su forma de contárnosla. Luego, a la madre: por su hijo y por la elegancia con que le cedió micrófono y focos. También, por los consejos que él contó que ella le ha dado. No son nuevos, pero son perfectos. Los buenos consejos de siempre acerca de soltar amarras, guardar esencias y gestionar sanamente pasado y futuro. Así de sencillo y así de complicado es tirar hacia adelante, ahora y hace mil años. Me he despedido después de cruzar algunas palabras con ella, ya en la barra, al pagar el café con hielo. “No, no le conocía. Sus trabajos sí, claro. Qué emotivo fue todo. Qué contentos de que vinierais ¡Mucha suerte!”. Y me he ido hacia el andén, billete y libreta en mano.
Ya hemos pasado Zaragoza y el cansancio ha silenciado el ambiente, solo dejando intacta la charla (inacabable) que dos gallegas perpetran en el asiento de enfrente. Pese a ellas, mis garabatos han cogido forma. No sé cómo te llamas. Andas en este mismo vagón, unas cinco o seis filas detrás mío. Juegas con un iPad mientras termino de escribir todo esto. Recuerdo tu historia y pienso que me apetecería levantarme, acercarme por el pasillo y preguntarte algunas cosas. Pero en realidad no hace falta. Ayer ya lo contaste todo, esa historia está completa. Lo más importante, ahora, es que solo tienes diez años. Y que con un poco de tiempo, sol y suerte, pronto contarás otras.
Y mira que podría contar cosas distintas. Podría hablaros de un chaval (jovencísimo y muy suelto) que ha ideado el famoso “ola k ase”. O contaros la historia de las preciosas bombillas ‘Plumen’, diseñadas por la agencia Poke. O mencionar la peculiarísima arquitectura de Santiago Cirugeda, así como sus visitas a un sinfín de comisarías, entre proyecto y proyecto. Sí, hay donde escoger. Sin embargo, lo primero que me viene a la mente (pasando por encima, incluso, de la super Gala / Musical ideada por Llavador y musicalizada por Jose Luís Moro), la primera historia de este Día C que ha sedimentado en mi memoria, es la de un niño que echa de menos a su padre.
Al niño le conocí por casualidad, de rebote. No era cabeza de cartel, claro que no: aún no hay ponentes tan jóvenes en este tipo de eventos. Él vino con su madre y su hermanita pequeña, desde Barcelona, para recoger el premio que el Club de Creativos le otorgó a su padre, Jaime de la Peña, que junto con Eduardo Maclean y Francisco Daniel recibió el ‘C de C de Honor’ de este año 2013. Y cuando se lo entregaron, con todos los presidentes que ha tenido el Club encima del escenario, en pie, dándole al momento el peso que merece, el niño se acerco al micrófono, desdobló unas hojas de papel que traía, respiró hondo y se lanzó a hablar.
Se lanzó, sí. Como el que se lanza a una piscina, haga frío o calor, convencido. Y nos contó una historia. Una historia sencilla. La de un hijo que hablaba con su padre sobre el universo, las estrellas y los agujeros de gusano. La historia de un hombrecito de diez años que siente un vacío enorme porque su padre (su amigo) ya no está a su lado. La historia, jodida historia, de los que se van antes de tiempo (o, al menos, antes de lo que habíamos planeado). Nada nuevo, desafortunadamente. Pero lo contó tan bien, lo de siempre, que nos llegó como si fuera nuevo. Casi me hizo llorar. Y no fui el único al que desbarató: dos filas atrás, unos sollozos me recordaron que por ahí andaba Belén, a quién hace poco se le fue su padre. Ese es el poder de una historia auténtica: su verdad entra velozmente en nosotros, se funde con realidades propias, y entonces solo podemos encender las luces y preparar café, porque ha venido para quedarse y no se irá fácilmente. Más bien, permanecerá en nuestra memoria durante días, años o incluso vidas.
Por la mañana, pasadas las once y media, Nik Roope había dado una muy buena ‘lecture’ sobre storytelling. Mostrando imágenes de la película Casablanca afirmó humildemente que “…it’s all about telling the same old story, again and again”, que esto va de recombinar un puñado de viejas historias, una y otra vez. Las vamos modificando, un poco aquí, un poco allá, y nos siguen emocionando por igual. Qué poco tardamos en verificarlo, escuchando la voz de un niño que añora a su padre, y que nos lo cuenta con claridad meridiana. Sin azúcar ni algodones. Solo con pura y dura verdad.
Me los he encontrado a los tres (él, su hermanita y su madre) en el bar de la estación, esperando el tren de las cinco y diez. Me he acercado para felicitarles. Primero, al niño: por su historia y por su forma de contárnosla. Luego, a la madre: por su hijo y por la elegancia con que le cedió micrófono y focos. También, por los consejos que él contó que ella le ha dado. No son nuevos, pero son perfectos. Los buenos consejos de siempre acerca de soltar amarras, guardar esencias y gestionar sanamente pasado y futuro. Así de sencillo y así de complicado es tirar hacia adelante, ahora y hace mil años. Me he despedido después de cruzar algunas palabras con ella, ya en la barra, al pagar el café con hielo. “No, no le conocía. Sus trabajos sí, claro. Qué emotivo fue todo. Qué contentos de que vinierais ¡Mucha suerte!”. Y me he ido hacia el andén, billete y libreta en mano.
Ya hemos pasado Zaragoza y el cansancio ha silenciado el ambiente, solo dejando intacta la charla (inacabable) que dos gallegas perpetran en el asiento de enfrente. Pese a ellas, mis garabatos han cogido forma. No sé cómo te llamas. Andas en este mismo vagón, unas cinco o seis filas detrás mío. Juegas con un iPad mientras termino de escribir todo esto. Recuerdo tu historia y pienso que me apetecería levantarme, acercarme por el pasillo y preguntarte algunas cosas. Pero en realidad no hace falta. Ayer ya lo contaste todo, esa historia está completa. Lo más importante, ahora, es que solo tienes diez años. Y que con un poco de tiempo, sol y suerte, pronto contarás otras.