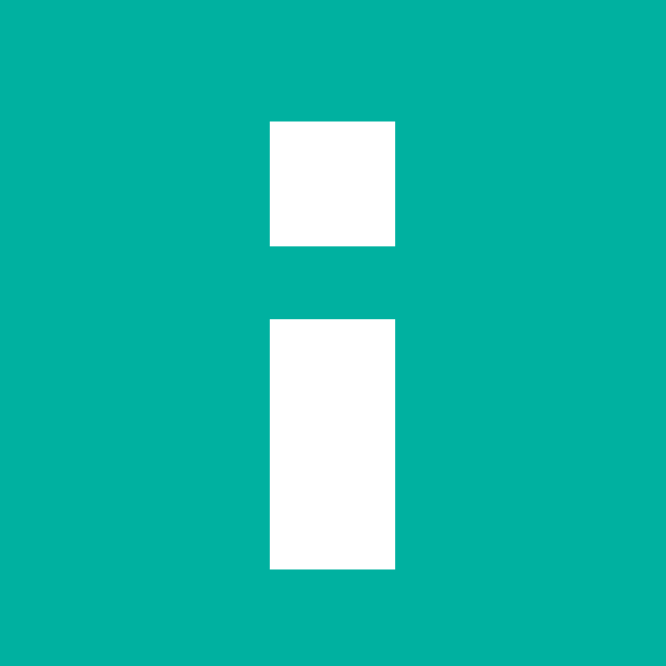El mundo necesita un café

By Ignasi Giró
Tuve una novia, en Ginebra, que no podía arrancar el día sin antes tomar un café. Dormir con ella era sinónimo de despertarte por la mañana escuchando el chup-chup de la cafetera italiana en la cocina y oliendo ese fantástico aroma a café matinal que impregnaba toda la casa –era un estudio diminuto, los pocos metros cuadrados ayudaban, claro. Lo tomaba aguado y con miel. Lo recuerdo como si fuera ayer.
Luego, hubo una vez en que me enamoré de una chica a la que no le gustaba el café. Me rompió el corazón. Obvio. Nunca deberías confiar en alguien a quién no le guste el café. Pero no porque no tome café. Eso puede pasar. Sin embargo, a todo el mundo le debería gustar «El Café», así, en mayúsculas. Porque el café, los cafés, son mi última esperanza para salvar el mundo. Y precisamente eso es lo que le falta a este planeta, que lleva demasiado tiempo de vinagre a vinagrazo, carente de empatía, desprovisto de las dosis mínimas de cariño, templanza y sentido común para sacar adelante las cosas.
Porque un café es mucho más que un café. De entrada, un café es generosidad. Es algo que se ofrece primero al otro «¿Un café?». Si te dicen que sí, les pones su café, no sin antes el ritual cuestionario: «¿Cómo lo quieres? ¿Con leche? ¿Sólo? ¿Azúcar? ¿Miel? ¿Desnatada?». Ya luego, si eso, te lo sirves a ti. Tú vas siempre después cuando se trata de un café. Además, este maravilloso brebaje trae consigo un tiempo de calma imperativa. Obligada. Algo así como una pausa por Decreto Ley. Tomarlo significa que durante un rato te vas a centrar en la bonita tarea de, primero, prepararlo y, luego, sorberlo despacio. Dejar que se enfríe. Dejar que entre despacio en tu cuerpo. Que vaya pasando. Mirar al de enfrente y preguntarle «¿Está bien de leche? ¿Te gusta el azúcar moreno?». Porque no se puede tomar un buen café con prisas. Imposible. Ni se puede saborear un buen café sin ser generoso tampoco.
Luego, un café es riqueza. Matices. Vida. Hay millones de seres humanos en la tierra ahora mismo. Cada uno lo toma como le da la gana. Basta acercarse a un bar cualquiera y ver la eterna paciencia con que los camareros escuchan las variopintas peticiones de sus clientes. Que si un café con leche. Que si uno solo. Que si uno en vaso con dos azucarillos. Que si un café con leche de soja. Que si avena. Azúcar moreno. La leche templada. Cada universo personal que te cruzas por la vida puede empezar a descubrirse a partir del café que piden. Incluso sus evoluciones personales.
Yo tuve una época de café con leche, en vaso, corto de café, con la leche tibia y con dos azucarillos. Así de liado andaba por dentro. Luego me volví más relajado y simplemente pedía cafés con leche en vaso. Con el tiempo he madurado mis gustos. Ahora pido un café con leche de soja, corto de café y con azúcar moreno. Tengo amigos que llevan años anclados en el café americano. Punto. Sin azúcar. Sin leche. Sin nada. ¡Qué delicia de gente! Mi chica lo tomaba con leche desnatada pero últimamente se ha pasado a la de avena. Anda más ligera. También están los del «uno solo». Acaso lo cambian únicamente en verano, en que piden un café con hielo. Son mis héroes personales. Alguien que pide así un café, durante años y años, no puede dar problemas serios en la vida. Es un ser que se adapta a lo que le venga, que no toca los huevos. Que afronta el futuro con una sonrisa.
Y, al contrario de lo que ocurre con otros dominios, en que le cuestionamos a la gente porque no le gustan las gambas, o no comen carne, o detestan las olivas, en el particular caso cafetero afrontamos los gustos personales con calma e infinita empatía. Aceptando las diferencias. Sin tratar de cambiarlas. No se me ocurre mejor definición de lo que es la empatía que la barra de un bar en el centro, un lunes por la mañana, con diez personas tomando diez cafés distintos y hojeando la prensa. Discutirán por cualquier cosa, menos por su opción cafetera. Un lujo.
Finalmente, un café es sinceridad. Si te convocan «a una reunión» vas con corbata, te pones la máscara que toque y pides un vaso de agua. Si la cosa va bien, sonríes con media boca. Poco más. Pero si te dicen de «tomar un café un día de estos» vas a pecho descubierto. Preguntas si tienen leche de soja. Les hablas de tu novia en Ginebra. Acabas escuchando su historia con una cafetera de su abuela. Es difícil mirarse a los ojos y no contarse verdades como puños cuando se comparten un par de cafés sinceros. Justo lo que necesitamos ahora más que nunca: Gentes que se sienten juntas. Que piensen, primero, en el otro. Que no pongan la más mínima objeción en que sea completamente distinto a ellos mismos. Y que, compartiendo un rato de sus vidas, entre sorbo y sorbo, se muestren las heridas, las debilidades y las ilusiones más sinceras. Buscando soluciones. Abriendo nuevas vías.
Sí, amigos, amigas. Me reafirmo con mi idea. Sólo «El Café» puede salvar el mundo. ¿Tomamos uno? ¿Con leche o solo? El mío, con leche de soja. Y azúcar moreno. Gracias.
Luego, hubo una vez en que me enamoré de una chica a la que no le gustaba el café. Me rompió el corazón. Obvio. Nunca deberías confiar en alguien a quién no le guste el café. Pero no porque no tome café. Eso puede pasar. Sin embargo, a todo el mundo le debería gustar «El Café», así, en mayúsculas. Porque el café, los cafés, son mi última esperanza para salvar el mundo. Y precisamente eso es lo que le falta a este planeta, que lleva demasiado tiempo de vinagre a vinagrazo, carente de empatía, desprovisto de las dosis mínimas de cariño, templanza y sentido común para sacar adelante las cosas.
Porque un café es mucho más que un café. De entrada, un café es generosidad. Es algo que se ofrece primero al otro «¿Un café?». Si te dicen que sí, les pones su café, no sin antes el ritual cuestionario: «¿Cómo lo quieres? ¿Con leche? ¿Sólo? ¿Azúcar? ¿Miel? ¿Desnatada?». Ya luego, si eso, te lo sirves a ti. Tú vas siempre después cuando se trata de un café. Además, este maravilloso brebaje trae consigo un tiempo de calma imperativa. Obligada. Algo así como una pausa por Decreto Ley. Tomarlo significa que durante un rato te vas a centrar en la bonita tarea de, primero, prepararlo y, luego, sorberlo despacio. Dejar que se enfríe. Dejar que entre despacio en tu cuerpo. Que vaya pasando. Mirar al de enfrente y preguntarle «¿Está bien de leche? ¿Te gusta el azúcar moreno?». Porque no se puede tomar un buen café con prisas. Imposible. Ni se puede saborear un buen café sin ser generoso tampoco.
Luego, un café es riqueza. Matices. Vida. Hay millones de seres humanos en la tierra ahora mismo. Cada uno lo toma como le da la gana. Basta acercarse a un bar cualquiera y ver la eterna paciencia con que los camareros escuchan las variopintas peticiones de sus clientes. Que si un café con leche. Que si uno solo. Que si uno en vaso con dos azucarillos. Que si un café con leche de soja. Que si avena. Azúcar moreno. La leche templada. Cada universo personal que te cruzas por la vida puede empezar a descubrirse a partir del café que piden. Incluso sus evoluciones personales.
Yo tuve una época de café con leche, en vaso, corto de café, con la leche tibia y con dos azucarillos. Así de liado andaba por dentro. Luego me volví más relajado y simplemente pedía cafés con leche en vaso. Con el tiempo he madurado mis gustos. Ahora pido un café con leche de soja, corto de café y con azúcar moreno. Tengo amigos que llevan años anclados en el café americano. Punto. Sin azúcar. Sin leche. Sin nada. ¡Qué delicia de gente! Mi chica lo tomaba con leche desnatada pero últimamente se ha pasado a la de avena. Anda más ligera. También están los del «uno solo». Acaso lo cambian únicamente en verano, en que piden un café con hielo. Son mis héroes personales. Alguien que pide así un café, durante años y años, no puede dar problemas serios en la vida. Es un ser que se adapta a lo que le venga, que no toca los huevos. Que afronta el futuro con una sonrisa.
Y, al contrario de lo que ocurre con otros dominios, en que le cuestionamos a la gente porque no le gustan las gambas, o no comen carne, o detestan las olivas, en el particular caso cafetero afrontamos los gustos personales con calma e infinita empatía. Aceptando las diferencias. Sin tratar de cambiarlas. No se me ocurre mejor definición de lo que es la empatía que la barra de un bar en el centro, un lunes por la mañana, con diez personas tomando diez cafés distintos y hojeando la prensa. Discutirán por cualquier cosa, menos por su opción cafetera. Un lujo.
Finalmente, un café es sinceridad. Si te convocan «a una reunión» vas con corbata, te pones la máscara que toque y pides un vaso de agua. Si la cosa va bien, sonríes con media boca. Poco más. Pero si te dicen de «tomar un café un día de estos» vas a pecho descubierto. Preguntas si tienen leche de soja. Les hablas de tu novia en Ginebra. Acabas escuchando su historia con una cafetera de su abuela. Es difícil mirarse a los ojos y no contarse verdades como puños cuando se comparten un par de cafés sinceros. Justo lo que necesitamos ahora más que nunca: Gentes que se sienten juntas. Que piensen, primero, en el otro. Que no pongan la más mínima objeción en que sea completamente distinto a ellos mismos. Y que, compartiendo un rato de sus vidas, entre sorbo y sorbo, se muestren las heridas, las debilidades y las ilusiones más sinceras. Buscando soluciones. Abriendo nuevas vías.
Sí, amigos, amigas. Me reafirmo con mi idea. Sólo «El Café» puede salvar el mundo. ¿Tomamos uno? ¿Con leche o solo? El mío, con leche de soja. Y azúcar moreno. Gracias.