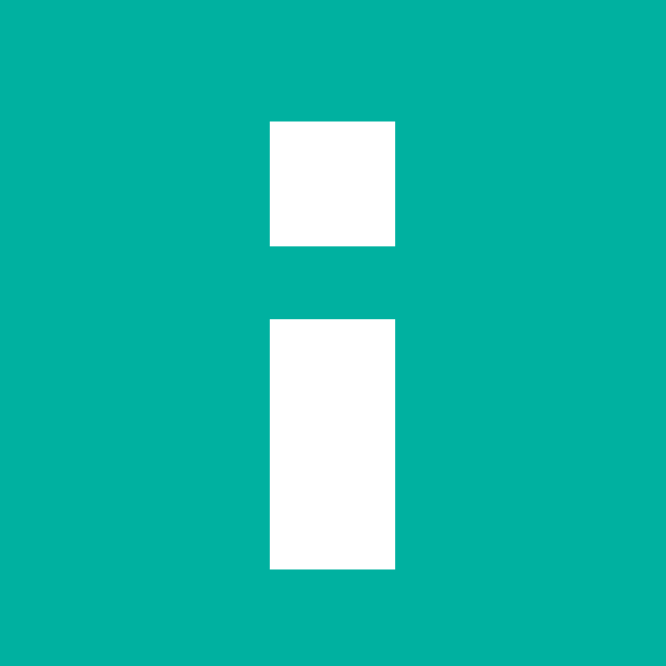Se nos olvidó olvidar

By Ignasi Giró
Hubo un tiempo en que el pasado era un lugar borroso, lleno de niebla. Un sitio que perdía definición con el paso de los años quedando en manos, únicamente, de nuestra memoria. Libremente, elegías qué recuerdos mantener, custodiados cerca del presente, y cuáles dejar perecer, sin más, entre el torrente imparable de contenidos que genera cualquier vida humana. Digamos que tu ‘memoria orgánica’, con todas las limitaciones que conlleva, era la única memoria activa.
Sí, era una lástima. Se pierde tanto con el paso del tiempo… Duele, incluso. Intuyo que de ese dolor nació el deseo de inventar toda suerte de aparatos que permitieran capturar miradas, colores o sonidos. El ser humano se propuso congelar el tiempo o, en su defecto, almacenarlo. Y lo logró. Aparecieron, primero, las cámaras y las grabadoras analógicas. Las cintas de VIDEO 2000. Las videocámaras de película y manivela.
Luego, la revolución del silicio trajo herramientas capaces de capturar todo cuanto acontecía en nuestras vidas de manera sistemática y casi ilimitada. Finalmente, internet y las redes sociales han cerrado el ‘círculo captura-pasado’ sumando dos ingredientes definitivos: la ubicuidad de los contenidos (da igual donde estés: cualquiera, en cualquier sitio, puede verte) y la ‘compartibilidad’ de los mismos (no solo almacenas tu vida, sino que la compartes, y tú también puedes ver y almacenar la de los demás). Tal vez porque nos resulta extremadamente molesto tomar consciencia de que estamos aquí de paso y la más mínima sensación de permanencia nos seduce. Nos habituamos rápidamente a esas micromáquinas del tiempo que venían para salvarnos de la niebla.
Así, hemos llegado hasta hoy, lunes 14 de mayo de 2012, día en que el olvido, tal y como lo conocíamos hace cien años, es prácticamente inviable. El olvido ya no existe, porque se nos ha olvidado olvidar. Aquella chica de ojos vidriosos que te volvió loco en la E.G.B. ya no es una imagen desdibujada, casi romántica, que moldeas a tu antojo. Te agregó en Facebook hace un par de años y con cierta tristeza observas que el tiempo la ha convertido en una mujer, otra mujer real, concreta y en alta definición.
La casa donde solías veranear, en ese pueblecito al que no volviste, ha dejado de ser un escenario bucólico que evocabas cuando te daba la gana. En su lugar han aparecido las fotografías que encontraste un día en Google, durante una tarde de nostalgias, mucho menos sugerentes y más mundanas. Construyeron un camping y la carretera es una radial de tres carriles. No, tú no has vuelto, pero otros sí que lo han hecho y se han encargado de compartir contigo lo que han visto, desmoronando tu (¿derecho?) a olvidar o, en su defecto, recordar lo que fue con distorsión positiva —que es seguramente la forma más bella y sana que hay de recordar—.
Francamente, es duro no poder olvidar. Es complicado vivir cargando las maletas digitales que todos engordamos a diario sin tomar consciencia de cuánto nos pesarán luego. Entre sus gigabytes, traes fotografías de tu primer amor, inacabables poesías que no recordabas haber escrito o emails que dificultan perdonar a quien te hizo tanto daño. También, online, decenas de herramientas de interconexión personal te impiden distanciarte de tu pasado.
Todos sabemos que hay posts en Twitter que te revuelven el estómago porque ya no estás cerca de quien lo ha posteado. O conexiones en Linkedin que destapan los peores recuerdos laborales. Incluso hay cambios de estatus en Facebook que sobrevuelan tu muro y lo sacuden como si hubiera caído una bomba atómica. Antes era más fácil. Bastaba con cambiar de ciudad o de trabajo, ¡y santas pascuas!. Bastaba con romper cuatro cartas, esconder las fotos y salir a la calle a buscar sol y suerte. Ahora es más difícil porque tu pasado no ha desaparecido. Alguien lo ha guardado y, por mucho que te protejas de él, tarde o temprano llegará el día en que Google (por ejemplo) te lo escupa a la cara, para bien o para mal. Esto aplica a trabajos, relaciones, errores, logros, triunfos, delitos, desamores…
Llegados a este punto, cabe preguntarse si no era mejor dejar al libre albedrío de cada uno y a su ‘memoria orgánica’ la forma definitiva del pasado. Definitivamente, pienso que no. No es malo poder capturar tantas cosas. Más bien es un regalo poder hacerlo. Al fin y al cabo, los materiales que almaceno en mi ‘memoria digital’ funcionan como activadores inmediatos de lo que guardo en el fondo de mi cerebro junto con lo que sentí al capturarlos. Impagable valor.
Sí tengo la sensación, sin embargo, de que la tecnología corre más deprisa que nuestra capacidad para asimilarla. Y que tenemos por delante algunos retos importantes si queremos armonizarla con lo que somos. Mencionaré dos. El primero es casi freudiano. Viendo que la política de la huída hacia adelante hace aguas por culpa de Facebook, empieza a ser más fácil hacer las paces con el pasado y no tratar de esconder más cosas debajo de la alfombra ¿No es paradójico y fantástico que los nuevos medios acaben obligándonos a algo tan básico?
El segundo reto diría que es más táctico, pero no menos importante. Lo añado como pequeña sugerencia si me permitís la licencia. Cada vez que saques el móvil o la cámara del bolsillo para inmortalizar algo, pregúntate si de verdad deseas tener en formato digital lo que vas a capturar. A veces, es mejor cerrar los ojos, guardar el instante en el ordenador más complejo que existe (tu cerebro) y dejarlo ahí a buen resguardo para que crezca y madure en armonía con lo que eres, has sido y serás.
Sí, perderás definición de algunas cosas. Se difuminarán otras. Tampoco podrás compartirlo en Instagram para recibir likes a destajo (gajes de la ‘memoria orgánica’). Pero te librarás de todas las monsergas digitales. Y, lo mejor de todo, ningún byte desalmado vendrá dentro de unos años para derrumbarte la imagen que recordabas con otra irreconocible, tristemente realista, en RGB y sin un ápice de encanto.
Sí, era una lástima. Se pierde tanto con el paso del tiempo… Duele, incluso. Intuyo que de ese dolor nació el deseo de inventar toda suerte de aparatos que permitieran capturar miradas, colores o sonidos. El ser humano se propuso congelar el tiempo o, en su defecto, almacenarlo. Y lo logró. Aparecieron, primero, las cámaras y las grabadoras analógicas. Las cintas de VIDEO 2000. Las videocámaras de película y manivela.
Luego, la revolución del silicio trajo herramientas capaces de capturar todo cuanto acontecía en nuestras vidas de manera sistemática y casi ilimitada. Finalmente, internet y las redes sociales han cerrado el ‘círculo captura-pasado’ sumando dos ingredientes definitivos: la ubicuidad de los contenidos (da igual donde estés: cualquiera, en cualquier sitio, puede verte) y la ‘compartibilidad’ de los mismos (no solo almacenas tu vida, sino que la compartes, y tú también puedes ver y almacenar la de los demás). Tal vez porque nos resulta extremadamente molesto tomar consciencia de que estamos aquí de paso y la más mínima sensación de permanencia nos seduce. Nos habituamos rápidamente a esas micromáquinas del tiempo que venían para salvarnos de la niebla.
Así, hemos llegado hasta hoy, lunes 14 de mayo de 2012, día en que el olvido, tal y como lo conocíamos hace cien años, es prácticamente inviable. El olvido ya no existe, porque se nos ha olvidado olvidar. Aquella chica de ojos vidriosos que te volvió loco en la E.G.B. ya no es una imagen desdibujada, casi romántica, que moldeas a tu antojo. Te agregó en Facebook hace un par de años y con cierta tristeza observas que el tiempo la ha convertido en una mujer, otra mujer real, concreta y en alta definición.
La casa donde solías veranear, en ese pueblecito al que no volviste, ha dejado de ser un escenario bucólico que evocabas cuando te daba la gana. En su lugar han aparecido las fotografías que encontraste un día en Google, durante una tarde de nostalgias, mucho menos sugerentes y más mundanas. Construyeron un camping y la carretera es una radial de tres carriles. No, tú no has vuelto, pero otros sí que lo han hecho y se han encargado de compartir contigo lo que han visto, desmoronando tu (¿derecho?) a olvidar o, en su defecto, recordar lo que fue con distorsión positiva —que es seguramente la forma más bella y sana que hay de recordar—.
Francamente, es duro no poder olvidar. Es complicado vivir cargando las maletas digitales que todos engordamos a diario sin tomar consciencia de cuánto nos pesarán luego. Entre sus gigabytes, traes fotografías de tu primer amor, inacabables poesías que no recordabas haber escrito o emails que dificultan perdonar a quien te hizo tanto daño. También, online, decenas de herramientas de interconexión personal te impiden distanciarte de tu pasado.
Todos sabemos que hay posts en Twitter que te revuelven el estómago porque ya no estás cerca de quien lo ha posteado. O conexiones en Linkedin que destapan los peores recuerdos laborales. Incluso hay cambios de estatus en Facebook que sobrevuelan tu muro y lo sacuden como si hubiera caído una bomba atómica. Antes era más fácil. Bastaba con cambiar de ciudad o de trabajo, ¡y santas pascuas!. Bastaba con romper cuatro cartas, esconder las fotos y salir a la calle a buscar sol y suerte. Ahora es más difícil porque tu pasado no ha desaparecido. Alguien lo ha guardado y, por mucho que te protejas de él, tarde o temprano llegará el día en que Google (por ejemplo) te lo escupa a la cara, para bien o para mal. Esto aplica a trabajos, relaciones, errores, logros, triunfos, delitos, desamores…
Llegados a este punto, cabe preguntarse si no era mejor dejar al libre albedrío de cada uno y a su ‘memoria orgánica’ la forma definitiva del pasado. Definitivamente, pienso que no. No es malo poder capturar tantas cosas. Más bien es un regalo poder hacerlo. Al fin y al cabo, los materiales que almaceno en mi ‘memoria digital’ funcionan como activadores inmediatos de lo que guardo en el fondo de mi cerebro junto con lo que sentí al capturarlos. Impagable valor.
Sí tengo la sensación, sin embargo, de que la tecnología corre más deprisa que nuestra capacidad para asimilarla. Y que tenemos por delante algunos retos importantes si queremos armonizarla con lo que somos. Mencionaré dos. El primero es casi freudiano. Viendo que la política de la huída hacia adelante hace aguas por culpa de Facebook, empieza a ser más fácil hacer las paces con el pasado y no tratar de esconder más cosas debajo de la alfombra ¿No es paradójico y fantástico que los nuevos medios acaben obligándonos a algo tan básico?
El segundo reto diría que es más táctico, pero no menos importante. Lo añado como pequeña sugerencia si me permitís la licencia. Cada vez que saques el móvil o la cámara del bolsillo para inmortalizar algo, pregúntate si de verdad deseas tener en formato digital lo que vas a capturar. A veces, es mejor cerrar los ojos, guardar el instante en el ordenador más complejo que existe (tu cerebro) y dejarlo ahí a buen resguardo para que crezca y madure en armonía con lo que eres, has sido y serás.
Sí, perderás definición de algunas cosas. Se difuminarán otras. Tampoco podrás compartirlo en Instagram para recibir likes a destajo (gajes de la ‘memoria orgánica’). Pero te librarás de todas las monsergas digitales. Y, lo mejor de todo, ningún byte desalmado vendrá dentro de unos años para derrumbarte la imagen que recordabas con otra irreconocible, tristemente realista, en RGB y sin un ápice de encanto.